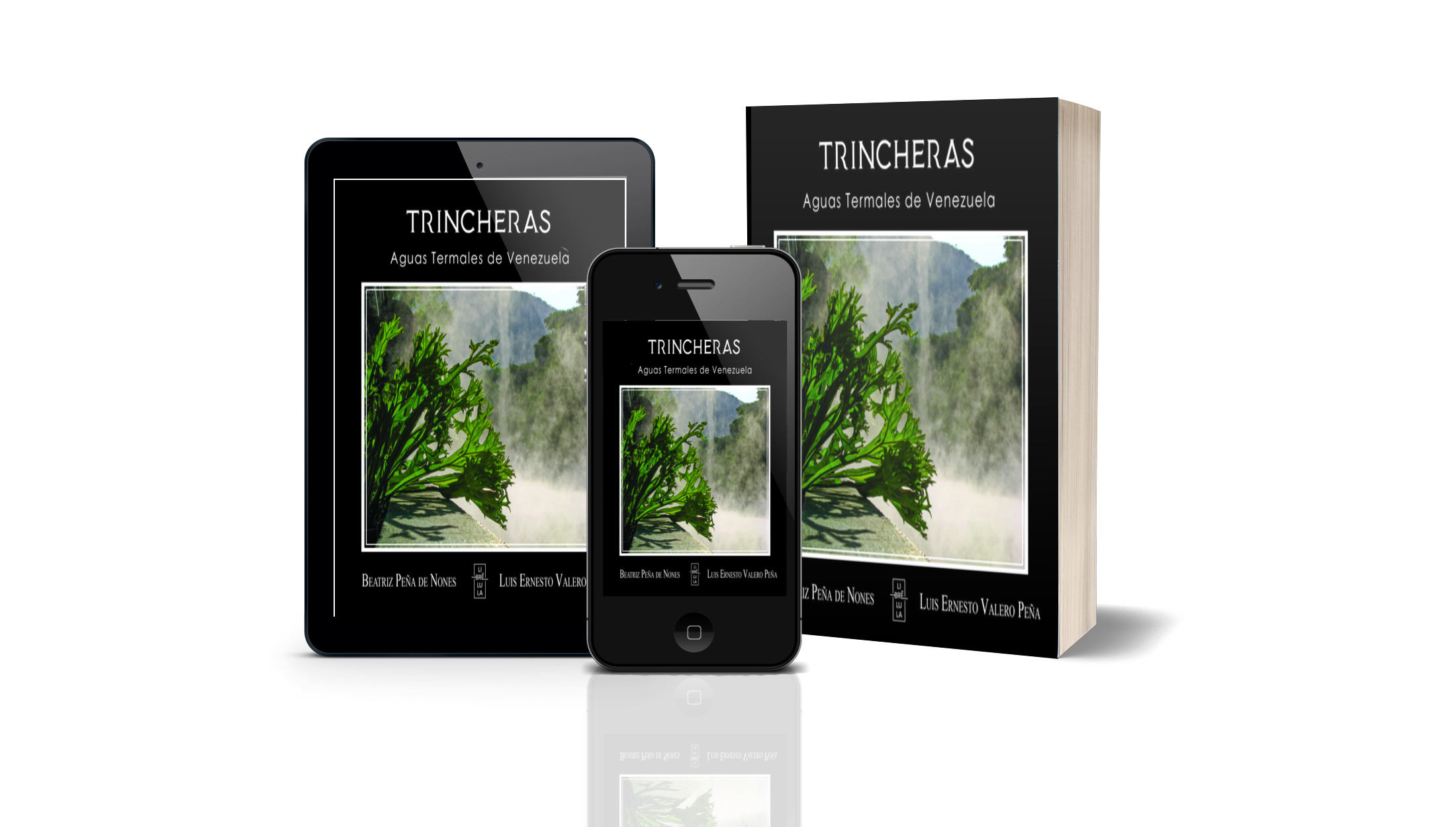¿Cuál fue el primer libro que llegó a tus manos y leíste de principio a fin? ¿Cuál de ellos te mantuvo atento a la siguiente palabra, al siguiente párrafo, a la siguiente escena? ¿Qué personaje se hizo tu amigo, o tu enemigo, tu amor platónico, tu secreto alter ego? Dicen los que saben que, para escribir, primero hay que leer; y que, para escribir bien, hay que leer mucho: montones de libros… Yo difiero.
Ser lector no te hace escritor, aunque te empuje a serlo, aunque te seduzca y te lance un anzuelo de tinta que pueda, en el mejor de los casos, embarcarte en la travesía de la hoja en blanco para re-crear, ahí, tu propio universo. En cambio, «desde mi humilde sillita», quien reconoce las agitadas aguas de su universo personal, y es capaz de sumergirse en las historias que le habitan, no sólo tiene mucho que contar, sino también mucho que escribir.
Lo sé porque en los últimos veinte años de mi vida me he encontrado con extraordinarios seres humanos poseedores, no de una cauda de lecturas, pero sí de un enorme acervo de vivencias que, al llegar al papel, se convierten en literatura. No, por supuesto, en la «primera bajada», pero sí en el amoroso proceso de la revisión, en el re-conocimiento del lenguaje literario, en la humildad de la re-escritura bien acompañada, no sólo por un mentor literario, sino por esas otras almas que también encuentran en la escritura el espacio vital para ser y estar en este mundo.
A solas y en colectivo
Creo pues, en los talleres literarios para no lectores. Esos talleres donde las almas se encuentran en la escucha activa; en la búsqueda de significados comunes; en la aguda inteligencia del comentario; y en la amorosa precisión de la sugerencia. Es talleres donde el ego calla y aprende; donde el conocimiento se comparte con un sólo fin: que cada autor escriba la mejor versión de su manuscrito.

Pasa que, cuando un no lector comienza a escribir, a decantarse en el papel, pronto, muy pronto, se encontrará con los libros y ejercerá, con una fuerza inusitada, su derecho a leer. Y es que los libros, de una callada manera, se abren paso hasta el lector que eligen, sin prisa y con certeza.
Amo, por supuesto, la lectura en solitario, frente a la luz de la ventana o bajo la lámpara de noche, acompañada de una taza de té, el olor del café recién hecho o la flama ardiente de cualquier bebida espirituosa. También amo el desafiante camino de la lectura en colectivo, cuando una historia y su autor se convierten en el centro de las miradas, cuando las voces debaten en corro y, desde la otredad, aparecen los hallazgos y los asombros.
El poder de la palabra silenciada
Creo tanto en el poder de los libros para encontrar y formar lectores, como en el poder de la palabra escrita para acercarnos a los libros. Creo también, y de forma rotunda, en el poder de la palabra silenciada por los «no puedes ser escritor», y en la escritura que surge justo en el abismo de ese silencio avergonzado donde nacen los «yo quiero, pero no sé cómo», o los «no me atrevo porque, ¿a quién pueden interesarle mis palabras».
Sí, sé por experiencia que un escritor en ciernes recorre un sinuoso camino hacia su interior, hasta encontrarse con la verdad de su palabra y, con el tiempo, se torna en ávido lector. Cuando eso ocurre: florece la primavera.
Pasa que lector y escritor son un «binomio fantástico», el punto inicial y final de una historia circular que se alimenta de sí misma. De principio, pueden cada cual estar alejados el uno del otro, pero la palabra escrita encuentra siempre el camino para unir, en una misma alma, al lector con el escritor, o al escritor con el lector.
Inocente valentía
Dar el paso, animarse a producir un texto, a contar una anécdota, a recrear la memoria o narrar un cuento, requiere de cierta e inocente valentía; escribir una carta de amor, un poema, una canción, precisa además de un pulso originario: la pasión que despierta el deseo, el deseo que anima la pasión.
Me recuerdo, a los nueve años —sin haber leído un sólo libro completo y, animada por la fuerza de un secreto inconfesable—, escribiendo en mi diario personal. Me recuerdo, a mis once años, frente al estante del maestro, acomodando por estaturas los libros aún no leídos. Me recuerdo también, casi a final de ese año lectivo, separando por géneros, por autores, por épocas, por temáticas, los libros para entonces devorados.

Nunca antes hubo en mi casa un sólo libro. Nunca me contaron cuentos para dormir, pero a los once años floreció en mí la primavera. El primer libro que ocupó un lugar en mi mesa de noche fue «Demian», de Herman Hesse, y aún puedo sentirme inquieta ante las imágenes sembradas por las palabras, no sólo en mi cabeza, sino en mi corazón, en mi mirada de niña-adolescente, que entonces observaba el mundo desde los ojos, no del protagonista, sino de Sinclair.
Sí, tengo una caja llena de diarios de vida, donde se cuelan comentarios acerca de los libros que leía y los sentipensares que me provocaban. Están ahí los registros de mis visitas a las bibliotecas, la fecha en que debía entregar un libro. Pero abrazo a los no lectores, esos que defienden su primer derecho lector: su derecho a no leer.
Libros-Espejo
Hoy, como mentora creativa, comprendo que, para quien lee, un libro es un nuevo mundo al que arriba como un conquistador: nada en la hoja queda inmune a esa mirada de extranjero y, sin embargo, cada palabra, cada frase, tiene el poder de tornarse espejo; uno capaz de devolvernos la imagen de quienes somos en realidad y aún no sabíamos que éramos. Porque, sí, es en los libros que leemos –y que escribimos–, donde habita nuestra verdadera identidad, el poder de nuestra voz verdadera.
Para convertirse en escritor, insisto, no es indispensable ser lector. Pero, quien escribe, tiene ante sí un compromiso con el oficio: hacerse lector y reconocer, en los tópicos, las figuras retóricas, las curvas dramáticas, las estructuras, las herramientas para sus próximos desafíos.
Concluyo preguntándome: ¿Quién soy antes o después de leer? ¿Quién soy antes o después de escribir? ¿Dónde soy quién realmente soy, si no es en la palabra que resuena, como un eco humano y profundo, en el lugar más vivo de mi pecho? Sí, yo soy cuando leo. Yo soy, cuando escribo. A ti, ¿te pasa lo mismo?
Síguenos en Facebook